 Es muy probable que en el tránsito de su vida, considerado lector, más de una vez se haya visto en una situación semejante a la que va a leer en estas líneas. Estoy segura que, en alguna ocasión, alguien le ha llegado de repente, le ha mirado y, sin conocerle absolutamente de nada, le ha soltado su retahíla como si en usted encontrara un oído amigo. Retahíla que, probablemente, se ha sentido en la obligación de aguantar más por humanidad que por complacencia. Y, seguramente también, esa persona o personas, han sido ancianas. Otras sencillamente pasadas de vueltas, pero en cualquier caso se ha percatado de que, en definitiva, son seres solitarios que deambulan sin otro rumbo en la mayoría de las ocasiones que encontrar un lugar concurrido donde aparcar por un tiempo su soledad y arañar un poco de atención para sentir que aún importan al mundo.
Es muy probable que en el tránsito de su vida, considerado lector, más de una vez se haya visto en una situación semejante a la que va a leer en estas líneas. Estoy segura que, en alguna ocasión, alguien le ha llegado de repente, le ha mirado y, sin conocerle absolutamente de nada, le ha soltado su retahíla como si en usted encontrara un oído amigo. Retahíla que, probablemente, se ha sentido en la obligación de aguantar más por humanidad que por complacencia. Y, seguramente también, esa persona o personas, han sido ancianas. Otras sencillamente pasadas de vueltas, pero en cualquier caso se ha percatado de que, en definitiva, son seres solitarios que deambulan sin otro rumbo en la mayoría de las ocasiones que encontrar un lugar concurrido donde aparcar por un tiempo su soledad y arañar un poco de atención para sentir que aún importan al mundo.
Hace unos días, tuve ocasión de presenciar en un segundo plano una situación de este tipo. Me encontraba en una óptica esperando mi turno de ser atendida, cuándo entró por la puerta un anciano, bastón en ristre, taciturno y con pasos indecisos. Tal vez porque me le quedé mirando, el buen hombre por un momento detuvo en mí su mirada, sin embargo, como luego pude descubrir, no era a mí a quien necesitaba encontrar en ese momento.
Caminó por el establecimiento con parsimonia. Iba de un mostrador a otro, de un rincón a otro como buscando algo. A ratos se paraba en medio para luego continuar o girar sobre sí mismo. En una de sus paradas, se quitó sus gruesas gafas como si pretendiera ver mejor sin ellas. Gracias a eso tuve ocasión de verle los ojos, lacrimosos y con cierta falta de higiene pero de un color azul grisáceo que seguramente, en otro tiempo, tuvieron su aquel en su rostro.
Antes de volver a ponérselas, se detuvo a mirar los cristales como si en ellos hubiera algo que no le gustara. Los tocó con la yema de sus dedos a la vez que farfulló algo ininteligible. Finalmente, una optometrista, al reparar en el anciano cliente, le dijo:
– Dígame, usted, ¿en qué puedo ayudarle?
Y el anciano, quitándose otra vez las gafas, su gran problema al parecer en ese momento, no tardó en expresar su zozobra.
– Ay, señorita. Es que tengo las gafas sucias. Me dijeron cómo tenía que limpiarlas pero no sé hacerlo bien. ¡ Fíjese lo sucias que están¡.
La mujer, le cogió las gafas y con toda la consideración y paciencia del mundo, se las limpió con un aparato que tenía agua jabonosa. Se las dejó relucientes, sin embargo, esa acción, pese a satisfacer al anciano, no fue suficiente. Había acudido a esa óptica con el propósito intencionado de obtener un poco más de atención.
– Es que, mire usted, señorita, dijo mohíno, me compré aquí las gafas, sabe…pero se me ensucian mucho. ¿ Cuántas veces tengo que limpiarlas al día?
– Cuándo se levante usted por la mañana, las lava con un poco de agua y las seca con un pañuelo. Con eso es suficiente…, le dijo la mujer sin extenderse en mayores explicaciones.
El hombre, no queriendo seguramente comprender plenamente a la optometrista para alargar más la conversación, le dijo:
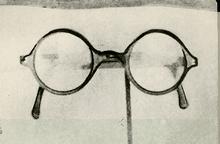 – ¿ Con agua sólo o con jabón también?…¿ Cuántas veces?…si voy a un bar y pido un poco de agua ¿con eso vale para limpiarlas?.
– ¿ Con agua sólo o con jabón también?…¿ Cuántas veces?…si voy a un bar y pido un poco de agua ¿con eso vale para limpiarlas?.
La mujer empezó a presentir que su atención para con ese anciano iba poco a poco ganando terreno hacía otra clase de atención más allá de lo profesional tras ese mostrador de la óptica. Con suma paciencia, todo hay que decirlo, trató de colmar la necesidad de ese cliente anciano que le había tocado en suerte.
– Sí. Con agua vale. Ya se lo he dicho, y si quiere lavarlas aún mejor, con un poco de jabón cuándo estén más sucias. Pero no hace falta que se las limpie constantemente. No se ensucian tanto como para limpiarlas a cada rato…, le dijo sonriéndole y a la vez para quitarle importancia al asunto.
El anciano, también esbozó una pequeña sonrisa pero su ánimo necesitaba alimentarse aún más con la conversación.
– Es que yo uso el pañuelo ¿ sabe, usted?. Y creo que no lo hago bien porque enseguida vuelvo a verlas sucias, volvió a insistir.
– No, con un pañuelo seco no, porque puede usted rayarlas…mejor con agua. Pero no se preocupe usted tanto de sus gafas…ya le digo que no se ensucian tanto como cree. Con una vez que las limpie por la mañana con agua, es suficiente…
El buen hombre, aparentemente quedó complacido y la optometrista decidió atender a otro cliente, más para quitarse de encima al anciano seguramente que por el mero hecho de continuar con su trabajo, cosa nada reprochable por otro lado pues desde luego, a esas alturas, la atención hacía ese hombre al que había limpiado las gafas generosamente y sin cobrar un euro por el servicio, había caído en un circulo vicioso bastante poco práctico.
Pero el hombre, lejos de marcharse con sus gafas limpias y con el manual asimilado de la óptima limpieza de sus gafas, se quedó en la óptica deambulando como había hecho en un principio. Volvió a recorrer todos y cada uno de los rincones del establecimiento.
Le temblaba el pulso mientras se aferraba a la empuñadura de su bastón, caminaba cuatro pasos y se paraba, caminaba otro poco más y volvía a pararse y a quitarse las gafas mostrando una vez más unos ojos que se esforzaban por encontrar algo en ese lugar.
Yo le contemplaba embobada. En cierta manera le encontré cierta similitud con Charlot, sólo que no hacía malabares con su bastón sino que le servía para encontrar el apoyo justo en unos momentos de búsqueda, incomprensible para mí, pero al parecer importante para él.
De nuevo y tras varios titubeos, se atrevió a dirigirse a la mujer que le había atendido.
– Señorita, ¿ No está “ fulanito”? ( esta narradora ocasional no recuerda el nombre en cuestión de la persona requerida por el anciano).
-No. No está. Está de vacaciones…, le contestó una vez más la optometrista haciendo gala de una paciencia sublime.
Y el hombre, sonriendo con cierta amargura, se quitó las gafas de nuevo, las miró contrariado, sacó un pañuelo y las limpió con torpeza. Luego, se frotó los ojos con vehemencia y volvió a ponérselas.
Acto seguido, metió su pañuelo bastante maltrecho y sucio en el bolso de su pantalón, empuñó su bastón con toda la fuerza de su mano y comenzó a caminar hacía la puerta de salida con lentitud.
En ese momento, tanto la mujer de la óptica como yo comprendimos lo que había llevado a aquel pobre hombre hasta ese establecimiento. No era sus gafas sucias, o quizá sí, sino el encontrar a ese dependiente que otras veces le había dado un poco de su atención y su paciencia limpiándole las gafas y dándole conversación. Al no encontrarlo ni encontrar esa atención que precisaba su desvariado ego, ni sus gafas ni su persona fueron debidamente soliviantadas de la suciedad que le turbaba.
Al verlo salir y como me suele ocurrir cuándo presencio cosas de este tipo o las vivo en primera persona, me pregunté muchas cosas sobre ese buen hombre de gafas sucias. Imaginé que era un hombre con más de una carencia. Tal vez afectiva, o quizá pura y dura soledad, pero de cualquier manera, una lástima.
 ¿Cuántas veces no habremos visto y escuchado, como bien apuntaba al principio, a personas de gafas sucias, con hambre de cariño, mordida por la locura o con una profunda soledad a cuestas?
¿Cuántas veces no habremos visto y escuchado, como bien apuntaba al principio, a personas de gafas sucias, con hambre de cariño, mordida por la locura o con una profunda soledad a cuestas?
Y, ¿Cuántas también hemos evitado preguntarles o simplemente hemos tratado de esquivarles para evitar embargarnos de penas ajenas? Bastante tenemos con las nuestras, solemos pensar. Y es cierto. Cada cual camina con lo suyo y muy deprisa y aunque por el camino son muchos los que deambulan con sus taras, no nos detenemos para no perder nuestro ritmo.
Pero algunas veces nos obligan a detenernos, nos hacen parar mirándonos fijamente en la parada de un autobús, en un banco de un parque, en algún comercio…el ritual que casi todas esas almas solitarias y con ganas de atención utilizan, es por lo general el mismo: mirada taciturna, pisadas lentas que de repente van a un lado como cambian de sentido y vuelven al mismo punto de partida para terminar en un farfulleo que luego se convierte en pregunta, su excusa para abordar un oído afable y finalmente entregado a su necesitada llamada de atención.
No hay moraleja detrás de esta narración que hoy comparto con usted, lector. O, quizá sí. Tal vez comprender que….en fin, somos humanos, frágiles y que las gafas sucias como las cuerdas flojas, aunque no las usemos ni caminemos por ellas hoy, existir…existen.
